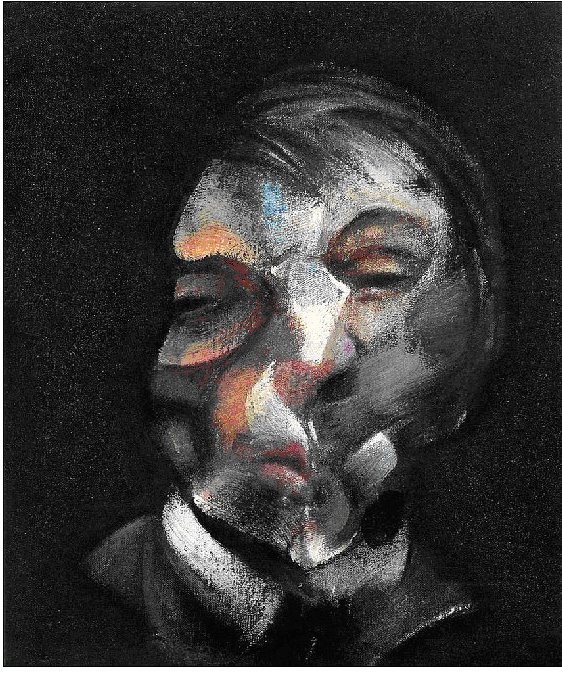por Agustín Abreu Cornelio
(publicado en Vanguardia)
Yo no conozco la nieve. Sin embargo, imagino que en estas fechas comenzará a fermentar su inmaculada dulzura, a extenderse por los páramos de la gran Rusia con tanta firmeza, con tanto peso transparente como lo hiciera en las épocas de la “cortina de hierro”, y que horadará las tumbas hasta encontrar la barba del escritor que con mayor fiereza se atrevió a denunciar las injusticias del régimen soviético: Alexander Solzhenitsyn: ganador del premio Nobel de literatura en 1970, poseedor de una voz lírica, crítica y valiente que lo caracterizó durante toda su vida y que le ganó el respeto no sólo de los intelectuales de todo el mundo, sino también la de sus constantes perseguidores, los elementos de la inteligencia soviética, tales como el ex presidente ruso Vladimir Putin quien a su muerte no se contuvo de declarar: “es una pesada pérdida para Rusia”.

Nacido en 1918 en Kislovodsk, pequeña ciudad del Cáucaso que durante fines del siglo XIX se hizo famosa por albergar artistas e intelectuales rusos, manifestó desde muy temprana edad sus inquietudes literarias, atiborrando los cuadernos que el estado soviético repartía a los estudiantes, los cuales, irónicamente, ilustraban sus portadas con imágenes y lemas alusivos al régimen stalinista. Cuenta Ludmila Saráskina, la más reciente biógrafa del escritor, quien tuvo acceso a su archivo personal, que “a los 16 años, había planeado sus obras completas y las había editado, manuscritas en cuadernos” y que él mismo solía indicar que la tirada de tales ediciones alcanzaba varios miles e, incluso, millones de ejemplares.
Solzhenitsyn fue un inocente entusiasta del comunismo, del cual se fue desencantando paulatinamente, sin perder el compromiso que lo unía con el elemento más tangible de la Unión Soviética: el pueblo. De manera congruente, se enlistó en el ejército para combatir la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial, alcanzando el rango de capitán, participando en la ofensiva final sobre Berlín y obteniendo condecoraciones por su desempeño. No obstante, durante el regreso de las tropas a la URSS, Alexander escribe una carta a un amigo en la que crítica a José Stalin. Éste hecho, como extraído de la novela La broma, del checo Milán Kundera, le gana la primera represalia. El propio escritor ruso lo narra, con parquedad, de la siguiente manera: “Ya habíamos escapado del cerco de los alemanes y nos dirigíamos hacia Könisberg. Allí me arrestaron. Pero ni el optimismo ni las convicciones que me impulsaban me habían abandonado.”
Este escrito, la carta a un amigo, que no salía del ámbito privado y que tenía un destinatario único, obsequió a Solzhenitsyn con ocho años en el sistema de prisiones para detractores políticos, conocido en la Unión Soviética como Gulag. Al cumplir su condena, “rehabilitado” para la vida social, Solzhenitsyn había templado su carácter, forjado su valentía y adquirido la información necesaria para escribir su primera gran obra, Un día en la vida de Iván Denísovich, novela que narra la cotidianeidad de los campos de trabajo forzoso, la cual pudo publicar hasta 1962. Mientras tanto, se ganaba el pan diario impartiendo clases de física y matemáticas en Ryazán, una pequeña ciudad del centro de Rusia, materias en las cuales se había licenciado varios años antes en la Universidad de Rostov.
A partir de la publicación de Un día en la vida de Iván Denísovich, la persecución y la censura fueron abrumadores y alcanzarían su punto cumbre en 1970, cuando se le concede el premio Nobel, a cuya ceremonia de recepción Solzhenitsyn se negó a asistir por temor a que se le impidiera el retorno a la Unión Soviética. Cabe decir que para entonces las obras del novelista circulaban sólo de manera clandestina en los países que conformaban el Pacto de Varsovia. Eran los días en que la ortodoxia del Partido Comunista Soviético aplastaba sin miramientos cualquier brizna reformista, aún dentro de los términos marxistas; pero estas se propagaban fácilmente entre los círculos estudiantiles, tal como ocurrió en Checoslovaquia en 1968, país que fue invadido y depuestos los dirigentes del partido comunista de aquel país por haber reformado su reglamento interno, contraviniendo las recomendaciones soviéticas.
Las obras de Alexander Solzhenitsyn cruzaban las fronteras de la Unión Soviética dos veces, primero como manuscritos teniendo como destino Francia o Alemania Occidental, donde eran editadas y distribuidas internacionalmente, y luego regresaban a territorio soviético en formato de libro, aunque disfrazadas y ocultas, de tal manera que pudieran evadir las estrictas medidas de seguridad fronteriza. Una vez dentro, los círculos de disidentes los pasaban de mano en mano, entre amigos, de maestro a alumno, o viceversa.
Una nueva bomba explotó en 1973, cuando Alexander Solzhenitsyn publicó la primera parte de su novela monumental Archipiélago Gulag, la cual valió a su autor una acusación de alta traición por denigrar el pasado de su país. Mediante este libro, dice Raúl del Pozo, “los comunistas de todo el mundo (…) descubrieron que por debajo del anticomunismo doliente y lírico de Alexandr Solzhenitsyn, estaba el infierno de la verdad. Pocas veces un libro ha causado tanto dolor. Los perseguidos, torturados, encarcelados de este lado se veían a sí mismos en la reconstrucción de almas, se encontraban entre los desaparecidos y se identificaban con los 227 testigos.”
Para el año siguiente, ya bajo el régimen soviético de Leonid Breznev, Solzhenitsyn publicó su Carta abierta a los dirigentes soviéticos. En ese momento la KGB ya discutía una resolución ante la “amenaza” que el escritor representaba para la estabilidad del régimen soviético. El debate se dividió en dos vertientes: la más férrea y tradicionalista, del grupo halcones, heredero del stalinismo, pugnaba por el destierro del escritor a la localidad siberiana de Verjoiansk, nombrada comúnmente “polo del frío”, donde, en palabras de Ludmila Saráskina, “hubiera estado fuera del alcance de la prensa occidental y donde hubiera muerto en poco tiempo”. La otra vertiente, más moderada e interesada por la posible reacción de Occidente, en plena Guerra Fría, tuvo más peso en la decisión, por lo que el escritor fue arrestado, sentado en un avión y enviado a la República Federal Alemana. Esta decisión contó con la participación de dos políticos que la vieron como una oportunidad ventajosa para sus trayectorias personales: por un lado, Yuri Andrópov, jefe de la KGB, tenía aspiraciones al máximo escalafón del estado soviético, por lo que no deseaba ser visto por la prensa internacional como un asesino y represor de corte stalinista; y por el otro, Willy Brandt, canciller alemán que había ganado el premio Nobel de la paz en 1971, tenía como misión política fortalecer las relaciones con el bloque soviético con miras a una futura reunificación de Alemania. Brandt, al recibir a Solzhenitsyn quedaba bien con la Unión Soviética y con el mundo occidental al resguardar y proteger la integridad del Nobel ruso.
Exiliado de la Unión Soviética y sin nacionalidad (la soviética le había sido retirada por considerarlo traidor a la patria), Solzhenitsyn vivió algunos años en Suiza para después trasladarse a Vermont, en Estados Unidos, donde continuó escribiendo contra el totalitarismo soviético hasta la caída de este régimen, momento en que pudo volver a su añorada Rusia. La labor crítica mantuvo la vitalidad que en su cuerpo le abandonaba en una silla de ruedas. En 2007, el ganador del Nobel aceptó el Premio Nacional, máximo galardón que ofrece el gobierno ruso, luego de haberse negado en dos ocasiones previas. En 1990, aún bajo el mandato de Mihail Gorbachov, lo rechazó porque “no podía aceptar una manifestación de reconocimiento personal por un libro que fue escrito con la sangre de millones de hombres” (se refiere a Archipiélago Gulag), en palabras del propio autor. Y cuando la oferta fue personalmente de Boris Yeltsin, dice: “yo contesté que no podía aceptar ninguna condecoración de un poder estatal que había llevado a Rusia al borde de la ruina.”

Algunos de sus textos
El régimen soviético, como cualquier totalitarismo, estaba plagado de férreos mecanismos de control social. Sobre ello dice Raúl del Pozo: “el miedo, el instinto de conservación, instinto animal compartido por todos los seres humanos, fue utilizado por unos rufianes de la checa para destruir a la gente obligándola a aceptar compromisos morales menores. Unas veces era colocar un cartel en el escaparate, otras dice Havel firmar una petición acusando a un colega por hacer algo que al Estado no le gustaba, otras permanecer silencioso cuando un colega era perseguido injustamente. El estalinismo trató de convertir a todos en cómplices morales.”
Peter Berger, uno de los sociólogos de mayor influencia en la actualidad, en su libro Invitation to Sociology (traducido mañosamente como Introducción a la sociología) afirma que los mecanismos de control existentes en toda sociedad requieren de la confirmación constante de las personas destinadas a aplicarlos, y rehusarse a tal confirmación implica una amenaza a la definición imperante en la sociedad. Si Berger da tal caracterización para toda sociedad, imaginemos la Rusia soviética como un caso radical. El sociólogo norteamericano refiere tres posibilidades para rehusar la confirmación: la transformación, la separación y la manipulación, las cuales son aplicadas por los personajes de Alexander Solzhenitsyn.
En Por el bien de la causa, Alexander Solzhenitsyn nos sitúa en una pequeña ciudad provinciana, donde los estudiantes de una escuela técnica han solventado los problemas burocráticos que habían retrasado la construcción de su nuevo edificio, tomando ellos mismos las herramientas, haciendo la albañilería, la carpintería y ofreciéndose para la mudanza. A pesar de ello, el comité, al ver concluido el edificio, decide destinarlo para un instituto superior de ciencias.
En este texto, que podríamos colocar ajustadamente en el género de la novela corta, priva el uso de diálogos directos, lo cual nos permite conocer a los personajes mediante sus propias palabras y acciones, además de la intromisión del estilo indirecto libre que introduce al lector en el pensamiento de los personajes, pero sin que el narrador emita juicios sobre los actos. Así podemos presenciar la angustia del director de la escuela técnica y de la asesora de los alumnos, y la frustración de un grupo de jóvenes realmente comprometidos con los ideales comunistas (a lo largo de la obra se muestra a los jóvenes cantando canciones alusivas al poder de la técnica y a la supremacía del proletariado) que se sienten engañados y utilizados por una maquinaria amorfa y estúpida: la burocracia. En esta obra, los adolescentes impetuosos están dispuestos a tomar por la fuerza las instalaciones construidas con sus propias manos, pasando por alto las decisiones tomadas por los dirigentes del partido, pero es el director quien, a su pesar, cumple con su papel controlador al convencerlos de aceptar la parte del edificio que se les ha cedido.
La actitud de los estudiantes, previamente descrita, corresponde a lo que Berger llama transformación: “cuando observamos las revoluciones, descubrimos que los actos externos contra el antiguo orden son precedidos invariablemente por la destrucción de la obediencia y la lealtad interna”. Así, los adolescentes de la escuela técnica han sido sorprendidos en la toma de conciencia de su papel en la sociedad soviética, donde el esfuerzo se invalida en aras de la verticalidad burocrática. Estos muchachos, y hasta los maestros que se encontraban junto a ellos, han visto derrumbarse el sustento ideológico que los impulsó a tomar las herramientas de construcción o a cantar: “¡No queremos, no queremos languidecer / a la luz del hogar o de las velas! / Vamos a encender, sí, sí, sí, ¡vamos a encender / los diodos! / ¡Y los triodos! / ¡Y los tetraodos! / ¡Y los pentodos! / ¡Y muchas más lámparas de todas clases!”
En La casa de Matriona se nos muestra una situación poco común, la de un maestro que desea distanciarse de la civilización y, teniendo que alojarse en un poblado pequeño, decide hacerlo en la choza de una anciana olvidada por las instituciones sociales, quien le ofrecía muy pocas comodidades, desdeñando invitaciones de mujeres jóvenes. Este maestro, quien también es el narrador, entabla una relación platónica con su anfitriona y percibe en ella la pureza del carácter ruso: “la vida me había enseñado a no buscar en la comida el sentido de la existencia cotidiana. Para mí era mucho más importante la sonrisa de su rostro redondo, una sonrisa que, cuando por fin pude comprarme una máquina fotográfica, traté en vano de captar.”
El personaje Ignatich de este relato, el maestro, coincide con la descripción que hace Peter Berger de la separación individual (de que se sirven los místicos al igual que los integrantes de subculturas tales como las “tribus urbanas”), la segunda posibilidad para evadir la confirmación de los mecanismos de control, el cual se refiere a una búsqueda individual, generalmente por los caminos de lo espiritual o lo intelectual, despojándose de la mayor carga social posible para construir un lenguaje y una identidad alternas, que no corresponden a las expectativas cotidianas.
La última de las posibilidades mencionadas por el sociólogo estadounidense, la manipulación, es aquella en la que “el individuo no trata de transformar las estructuras sociales ni se aparta de ellas. Más bien hace un uso deliberado de ellas en formas no previstas por sus legítimos guardianes”. La manipulación es ampliamente utilizada por el protagonista de Un día en la vida de Iván Denísovich, el cual se encuentra recluido en un campo de trabajo forzoso y se sirve de cuantas estratagemas están a su alcance para obtener prerrogativas en su quehacer cotidiano, desde apartarle la comida a alguien o hacer fila por un compañero, hasta el robo de la herramienta de trabajo con el fin de cumplir con las tareas que se le encargan de una manera más eficiente y expedita.
Esta novela es sumamente cruda en su relato de los hechos, sin embargo, no presenta a personajes fracasados o deprimidos (salvo uno o dos), sino que la mayoría se resigna a su rol dentro del campo de concentración y lo desempeña de la mejor manera posible, manipulándolo en su favor: así, por ejemplo, trabajan con ahínco ya que es la mejor manera de ganar calor corporal. Ya al final de la obra, cuando hemos visto todos lo sacrificios y obstáculos a que ha debido sobreponerse Iván Denísovich, el narrador comenta: “No tenemos nada, por eso siempre tratamos de ganar algo (…) Había pasado un día. Un día casi feliz, no enturbiado por nada. / Así fueron y serán los tres mil seiscientos cincuenta y tres días de su condena, desde la diana de la mañana, hasta el control de la noche.”

Las obras de Alexander Solzhenitsyn nos presentan los horrores con trazo exacto, pero sus personajes siempre están sobreponiéndose a la desgracia con cierto grado de estoicismo, doliéndose de su presente y congratulándose por alcanzar el futuro. Dice Raúl del Pozo que Solzhenitsyn es el disidente por excelencia, ya que en él también se aprecian el carácter que el novelista supo inculcar en sus personajes, siendo tanto él como su obra una afrenta constante para el sistema de crueldades soviético. Quizá por ello el mismo del Pozo asegura que la literatura del Nobel ruso ha ganado más anticomunistas que todos los agentes y los programas de la CIA juntos.
En las palabras liminares de Archipiélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn escribió: “Pasan las décadas, y las llagas y las cicatrices del pasado van borrándose irreparablemente. En este tiempo, el resto de islas se quebró y se dispersó, quedaron cubiertas por las olas del gélido mar del olvido. Y llegará el día, en el próximo siglo, en que este Archipiélago, su aire, y los huesos de sus habitantes, congelados en un témpano de hielo, aparecerán como un inverosímil tritón.” El pasado tres de agosto, el escritor ruso falleció en su casa de las afueras de Moscú, e imagino que la escarcha empieza a crecer sobre su tumba como ese olvido que él mismo presagiaba.
Pero es nuestro deber no concederle la nieve, no concederle nuestra cobardía. Pues si bien las injusticias narradas en sus libros se ubican geográficamente fuera de nuestro país y de nuestra lengua, también en nuestros barrios, detrás de nuestras paredes, se cometen y se han cometido atrocidades. Hay un régimen de violencia que crece bajo nuestras narices (no hablo de lo instituido, sino de lo socializado) sin que cobremos conciencia del silencio que se impone a nuestra inteligencia. Debemos negarle la nieve a Solzhenitsyn, y apropiarnos de su valor y su literatura.