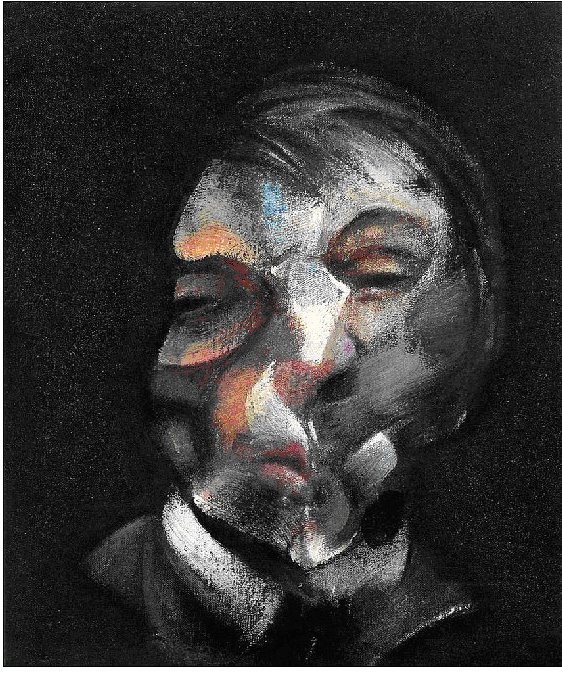Presentación, selección y traducción de Agustín Abreu
Cornelio
Una
mujer adúltera, puesta en evidencia por una nota en el periódico Crítica, mató de un tiro a Roberto
Rodrigues. Era 1929 y Nelson Rodrigues (1912-1980), hermano de aquel asesinado
e hijo del dueño del diario, quedaría marcado para siempre por los conflictos
entre el deseo y la sociedad. Nelson llegaría a convertirse en figura primordial
de las letras brasileñas, pero aquellos conflictos de su adolescencia surgirían
frecuentemente en sus obras. Por ejemplo, su pieza más importante, Vestido de novia (estrenada en 1943), un
parteaguas que distingue lo viejo de lo nuevo en el teatro de aquel país
—asegura Teresinka Pereira—, escenifica la disputa entre la realidad, la
memoria y la alucinación de una protagonista que se debate entre el amor y el
crimen.
Además
del éxito teatral, Nelson Rodrigues fue también un fecundo autor de novelas y
de cuentos. Tal era su capacidad narrativa que, de 1951 a 1961, publicó seis
cuentos cada semana en el diario Última
Hora, en el espacio “La vida como ella es…” Estos cuentos se alejaban de la
introspección freudiana de sus piezas teatrales para abordar “objetivamente”, a
la manera periodística, los conflictos del violento espacio urbano moderno,
donde la mujer estaba tomando cada vez mayor relevancia. Beatriz Polidori
afirma que dicha nueva presencia reconfiguró también los espacios donde el amor
y el deseo se sociabilizaban, volviendo necesarios nuevos patrones de conducta
y nuevos valores. “La vida como ella es”, de donde seleccionamos el cuento “La
mujer del prójimo”, no puede considerarse un simple reflejo de su época, sino
la expresión de una masculinidad que intentaba participar en esta nueva
realidad; y era una masculinidad con un pasado marcado, trágicamente, por la
acción de una mujer agraviada.
Cuando
movimientos como #metoo obligan a repensar la sociedad con un enfoque de género
más equitativo, cuando hace falta reformular y revalorar las maneras como el
deseo y la sexualidad se sociabilizan, algo podemos aprender de los relatos de
Nelson Rodrigues. Aunque el propio autor se definió a sí mismo como
reaccionario y fue incapaz de comprender el feminismo, la pretendida
objetividad de sus cuentos terminaba por develar los excesos tragicómicos de la
sociedad y de los individuos y, entonces, el juicio crítico apuntaba hacia
aquello que la vida ya no podía continuar siendo.
La mujer del prójimo
Apareció
en el billar e hizo la pregunta:
—¿Han
visto al bestia de Goveia?
Un
tipo con dientes chuecos, que le ponía tiza al taco, respondió:
—¡No
veo a Goveia desde hace trecientos años!
Mientras otro, que venía llegando, indagó:
—¿Hoy
no es viernes?— Y agregó: —El viernes es el día en que se encuentra con la
mujer del notario.
Entonces,
Arlindo, que también era notario, tuvo que admitir: —¡Es verdad! ¡Es verdad!—
Y, de hecho, los viernes Goveia era una figura imposible. Desaparecía sin dejar
vestigios. Pero los amigos, los íntimos, sabían que él estaba en alguna parte
del Distrito Federal de Río, revolcándose con una treintona que, según él
mismo, era su pasión inmortal más reciente. Ese único y escaso encuentro
semanal era sagrado para Goveia. Abandonaba negocios, abandonaba compromisos,
abandonaba a otras mujeres, para meterse en un departamento de Copacabana que
un amigo le prestaba o, mejor, que un amigo le rentaba, a base de doscientos
cruceiros por cada vez. Pero, como era un big
departamento, con refrigerador, victrola, regadera frío/caliente, vista al mar,
Goveia reconocía:
—Vale
los doscientos billetes, ¡y hasta más!
Arlindo
salió del billar, furioso: —¡Y ahora, una basura!— Hizo sus cálculos: el
romance de Goveia con la mujer del notario comenzaba, los viernes, a las cuatro
de la tarde. Pero, desde las siete de la mañana, Goveia ya no atendía ni al
teléfono, con el pretexto de que el amor exige una concentración previa y
total. Conclusión: sólo reaparecía, para el mundo, a las once de la noche, a la
media noche. Rodeado de amigos, acostumbraba decir:
—¡No
se admiren si, un día cualquiera, salgo de ese departamento en una carroza!
Aquel
viernes, Arlindo tenía que resolver un
asunto urgente con Goveia, y dramatizaba: —¡Un asunto de vida o muerte!—
Pero la verdad es que tenía que dejar pasar el tiempo. A las once de la noche,
apareció en el billar. Diez, quince minutos después, surgió Goveia. Arlindo se
lanzó:
—¡Al
fin, diantres! Vamos a hablar, tenemos que conversar de una cosa.
Goveia,
cansado, bostezando y con sueño, quería sentarse, quería conversar tomando
cerveza. Y, entonces, caminando por la banqueta, lado a lado con el amigo,
Arlindo comenzó:
—Dime,
¿me tienes confianza?
Se
admiró:
—¿Por
qué?
—¿Me
tienes?
—Claro
que te tengo.
Se
detuvieron en la esquina. Arlindo saca un cigarro y lo enciende. Tira el palito
del fósforo y continúa:
—Bueno,
si me tienes confianza, vas a decirme lo siguiente: ¿quién es la mujer del
notario? ¿Cómo se llama? ¿La conozco? ¡Habla! ¡Tú nunca me escondiste nada!
Quiero saber o, mejor, ¡necesito saber!
Pausa.
Finalmente, Goveia menea la cabeza:
—Tienes
una paciencia santísima, pero no abriré la boca para hablar de esa señora. Es
un caso serio, muy serio, que puede resultar en disparos, muerte, al diablo.
Disculpa. Pero este negocio de la identidad es de doble filo.
Arlindo
respira hondo:
—¿Quieres
decir que no me lo cuentas?
Y
el otro, firme:
—No.
Arlindo
le pone la mano en el hombro:
—Ya
que tú no hablas, hablaré yo. Tú discreción es inútil. Yo lo sé, yo sé quién es
esa dama.
—¿Sabes?
—Lo
sé. Perfectamente. Lo sé.
Nueva
pausa. Goveia se arriesgó:
—¿Quién
es?
Y
el otro, bajito, sin dejar de mirarlo con fijeza:
—Es
mi mujer. Sí, señor, mi mujer, sí.
Goveia retrocede, lívido:
—¡No, no!
Pero
el otro, rápido, ya lo agarra por el cuello. Conteniendo su cólera, continúa:
—Ayer,
durmiendo, ella pronunció tu nombre. Era el tuyo. Fui besado como si fuera
Goveia. Entonces descubrí que la tal mujer del notario era mía. Y que el
notario era yo.
Lívido,
Goveia lo niega:
—¡Te
lo juro!— Y repetía: —¡Lo juro!
Quiso
desasirse en un empujón salvaje. Pero el otro, más fuerte, lo subyugó, con una
facilidad pavorosa. Y, de súbito, Goveia comenzó a llorar. Pedía: —¡No me
mates! ¡No me mates!— Arlindo lo soltó:
—Mira,
perro: no voy a matar a nadie, ni a ti ni a ella. Quiero mucho a mi mujer. La
quiero tanto que no te mato para que ella no sufra. Pero quiero que sepas lo
siguiente—, pausa y pregunta: —¿Me estás oyendo?
Entre
sollozos:
—Sí.
Y
Arlindo:
—Mi
venganza es la siguiente: de ahora en adelante, siempre que te encuentre, y en
donde sea, te escupiré en la cara. ¡Va a comenzar aquí!
Era
tarde y la calle estaba desierta. Fue una escena sin testigos: como
hipnotizado, Goveia no esbozó ni un movimiento de fuga, ni nada. E, incluso,
instintivamente, irguió el rostro, pareció ofrecer el rostro. Vio a Arlindo
alejarse tranquilo y realizado; se quedó de pie, en la esquina, con la saliva
ajena colgando de su cara, elástica y hedionda. Finalmente, tomó el fino
pañuelo caro y perfumado, el que usaba los viernes para los encuentros con la
esposa del otro, y se enjugó aquello. Se fue desvariando. Se preguntaba: —¿Y
ahora? ¿Y ahora?— Lo que quedaba, en lo más profundo de sí, era la certeza que
el otro habría de perseguirlo, a escupitajos, hasta el fin de los siglos. Esa
noche no pudo dormir. Por la mañana, con el ojo vidrioso, el labio trémulo,
recorrió a los amigos comunes. Contaba el episodio y pedía consejo. Uno,
geniudo, fue tajante:
—Si
un tipo me escupiera en la cara, ¡le pegaba un tiro en la boca!
Goveia
replicó:
—¡Pero
me agarré a su mujer! ¿No comprendes? ¡Yo me agarré a su mujer!
Y
el amigo:
—¿Y
qué? ¡Tú no eres el primero ni serás el último en cogerse a la mujer del
prójimo! Nadie es perfecto, caramba, ¡nadie es perfecto!
De
todos los consejos recibidos, el más ponderado fue el de un tío de Goveia. Esto
le sugirió el viejo: —¡Emigra, muchacho! Vete a China, ¡a Conchinchina! Si no
tienes coraje para reaccionar, para partirle la cara, ¡la solución es
emigrar!—.
Bien
que le gustaría huir, desaparecer. Pero estaba como encantado, hipnotizado.
Siempre que veía al enemigo, se plantaba a media calle y el impulso de la fuga
se moría al fondo de su ser. El otro llegaba y, públicamente, le escupía la
cara, sin que Goveia, al menos, bajara la cabeza o desviara el rostro. Incluso
traía un pañuelo suplementario para limpiarse los escupitajos. Pero lo peor fue
en el velorio de un amigo en común: Arlindo se apareció y, sin ningún respeto
por el lugar, vino en su dirección. Goveia todavía balbuceó un reclamo:
—¡Aquí
no! ¡Aquí no!
Pero
Arlindo, implacable, le escupió una vez, al menos. Era demasiado. Alucinado,
Goveia salió corriendo. Más tarde, en su casa, se metió una bala en los sesos.