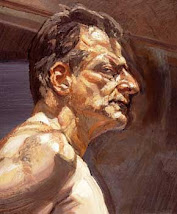por José Francisco Castillo
Quien pone reglas al juego
se engaña si dice que es jugador;
lo que le mueve es el miedo
de que se sepa que nunca jugó.
Luis Eduardo Aute
Cuando el maestro José Ramón Enríquez entro por vez primera al salón de clase hace ya algunos semestres, se puso en el lugar del otro (en este caso nosotros, sus alumnos) y dijo: “sí, sí… sé bien lo que están pensando ¿para qué estudiar literatura medieval española cuando han pasado desde entonces cientos de años, y además puede parecer que esta literatura está obsoleta, rebasada y reinventada por nuestros autores contemporáneos?” José Ramón nos había leído la mente. Pero luego agregó: “Pues bien, ustedes no pueden conducir un automóvil sin ayuda del retrovisor; no pueden andar por la vida sin estar mirando constantemente al pasado, a menos que quieran estrellarse.”
Estas primeras palabras del maestro habían despertado en nosotros una primeriza ansiedad de querer adoptar una conciencia histórica. Lo mismo hace el viejo maestro Próspero al hablarle a sus alumnos en el Ariel de José Enrique Rodó. Y es que resulta curioso que un texto clave en el canon ensayístico hispanoamericano del Siglo XIX (aunque escrito ya en 1900), refleje con tanta exactitud —casi como un lente visionario— problemas y aspectos que estamos viviendo, y que aparentemente se muestran exclusivos de esta llamada postmodernidad.
Tomando como referencia simbólica a Ariel (personaje de La Tempestad de Shakeaspeare) Rodó quiere representar los valores más puros del alma humana, como la racionalidad y el amor por el conocimiento. Ariel no se ciñe a una sola temática, sino que aborda una postura integradora, a través de una visión humanista y de un idealismo filosófico, para tratar de bosquejar un mejor porvenir humano.
El Ariel refleja una realidad hispanoamericana que rechaza todo lo que no es práctico/ utilitario, e invita a la juventud de su tiempo a rescatar valores como la apreciación artística, la participación social y política, el desarrollo de los talentos individuales, la libertad interior (entendida como oposición al materialismo), y sobre todo la belleza como elemento cumbre de la existencia racional, todo ello ligado a una cultura moral: “Yo creo indudable que el que ha aprendido a distinguir lo vulgar, lo feo de lo hermoso, lleva hecha media jornada para distinguir lo malo de lo bueno”. Rodó propone la reivindicación de esos valores (que hoy por hoy se muestran diluidos en nuestra sociedad) a través de una tesis pragmática que recoge a su vez, por medio de una visión integradora la “plenitud del ser”; partiendo desde la particularidad humana hasta la generalidad social: “Yo os ruego que os defendáis, en la milicia de la vida, contra la mutilación de vuestro espíritu por la tiranía de un objetivo único e interesado. No entreguéis nunca a la utilidad o a la pasión sino una parte de vosotros. No tratéis, pues, de justificar, por la absorción del trabajo o el combate, la esclavitud de vuestro espíritu.”
Y es que una buena parte del ensayo se encarga de criticar la cultura expansionista norteamericana —portadora del utilitarismo—, cuya encarnación simbólica se encuentra en Calibán: “si ha podido decirse del utilitarismo que es el verbo del espíritu inglés, los Estados Unidos pueden ser considerados la encarnación del verbo utilitario”. Rodó advertía en 1900 la “nordomanía” de la que sería presa América latina: “Es así como la visión de una América deslatinizada por propia voluntad, sin la extorsión de la conquista, y regenerada luego a imagen y semejanza del arquetipo del Norte, flota ya sobre los sueños de muchos sinceros interesados por nuestro porvenir […]” ¿Qué hubiese pasado en ese tiempo ante una hipotética masificación de los medios de comunicación? Sería el Siglo XXI, encima del XIX.
¿Qué diría el escritor uruguayo si viera al joven postmoderno inmerso en una cultura de masas, sometido a procesos de desmitificación, en un constante contacto con la tecnología, construyendo espacios propios (y absurdos) para vivir, incorporando su sensibilidad a una gran capacidad histriónica?¿Qué diría Rodó al vernos deglutir sin masticar (tomando en cuenta además, que lo que se deglute viene hecho para microondas), qué diría al vernos en un ritmo veloz, que no deja tiempo para pensar, sino sólo “para seguir” y dejar las cosas “para después”? Vivimos en la otredad, y de ahí la necesidad del ruido; los comerciales, los medios invadiendo el silencio. Celebramos la “nordomanía”. Todos tenemos espejos, pero no nos reflejamos en ellos.
Rodó concibe la idealización de una América futura a través de la educación cultural del individuo —mirar al pasado, mirar al porvenir pero mientras se voltea a ver para ambos lados, concientizar sobre la lucha presente—, sin embargo está conciente de la lejanía de su objetivo, y por ello, a través del maestro Próspero motiva a los jóvenes a mantener vivo el ideal: “ donde no cabe la transformación total, cabe el progreso[…] la obra mejor es la que se realiza sin las impaciencias del éxito inmediato; y el más glorioso esfuerzo es el que pone la esperanza más allá del horizonte visible.” Y es que si el siglo XIX hispanoamericano es imprescindible para comprender nuestro presente, cabe señalar también que se muestra como un reflejo casi fotográfico de lo que sucede hoy en día, al menos en función de los planteamientos de Rodó. José Martí dijo en su momento “Dios anda confuso”, el siglo XXI hispanoamericano contestaría “nosotros también”.