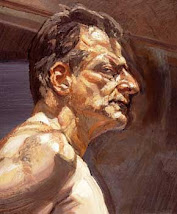Presentación, selección y traducción de Agustín Abreu Cornelio
Ignácio
de Loyola Brandão (Araraquara, São Paulo, 1936) es un polifacético narrador
brasileño, destacado por sus libros de viaje lo mismo que por sus textos
infantiles, sus novelas distópicas o su crónica como sobreviviente de un
aneurisma cerebral. Al igual que muchos otros escritores de su generación –como
Rubem Fonseca o Roberto Drummond–, Brandão llegó a la literatura través del
periodismo y, además, el periodismo hecho en plena dictadura militar (1964-1985),
lo cual ha marcado sus relatos con un carácter de urgencia y crudeza.
Sus dos grandes novelas –Cero, publicada en 1975 e inmediatamente
prohibida en Brasil, y No verás país
ninguno– dan cuenta del desquiciamiento institucional y discursivo de la nación
a partir de una representación donde convergen el realismo y el absurdo. Pese a
la censura, Cero obtuvo el premio a
Mejor Ficción del año 1976, concedido por la Fundación Cultural del Distrito
Federal, y su autor también ha merecido los prestigiosos Jabutí, el premio de
la Fundación Biblioteca Nacional y el Machado de Assis.
Los cuentos de Brandão también se mueven
entre los polos del absurdo y el realismo, develando la liviandad que sostiene
algunas de nuestras instituciones sociales más preciadas. Los siguientes
cuentos corresponden al primer capítulo de Las
cabezas del lunes (1983) y abordan lo que solemos llamar la “célula básica
de la sociedad”, caricaturizando hasta el extremo el amor que “por naturaleza”
vincula a padres e hijos.
La enana prefabricada y su padre, el
ambicioso marronero
De
este modo, la niña no creció. Tenía las piernas torcidas, la cabeza plana como
una mesa, los ojos saltones: un globo, con los martillazos, se le había salido.
Y así el ojo andaba colgando de los nervios. Con el ojo caído, la niña divisaba
el piso, y lo divisaba bien. Por eso nunca se tropezaba.
La
niña disminuyó, entró a la escuela, se graduó. Y el padre, esperando que el
circo viniera a la ciudad. La enana tuvo pocos enamorados en su vida. A los
muchachos de la ciudad no les gustaba su cabeza plana como una mesa. Uno de sus
enamorados fue un mudo; el otro, un ciego.
Con
el paso del tiempo, el padre iba enseñando a la hija los trucos del circo:
caminar en la cuerda floja, lanzar dagas, equilibrar platos en la punta de unas
varas, hacer malabares con pelotas, andar sobre barriles, saltar a través de un
aro de fuego, caer al suelo (haciendo gracia) sin lastimarse, ponerse de pie en
el lomo de los caballos.
De
vez en cuando, el padre le prestaba la hija al cura, a causa de alguna kermés.
Ella sustituía al conejo en los juegos de azar. Había unas cuantas casitas
dispuestas en círculo. Cada casita tenía un número. A una señal del cura, la
niña corría y entraba en una casita. Quien tuviese aquel número ganaba el
premio. A la enana no le gustaban las kermeses porque se cansaba mucho y
también porque al día siguiente se ponía triste por todas las personas que
habían perdido. Ellos la seguían por la calle, gritando: “¡Eh, chaparrita!...
¡Por qué no entraste en mi número?”
Un
día el circo llegó a la ciudad, con su lona colorida, un elefante enterito
color rosa, una onza pintada, payasos, carteles y una trapecista gorda que
vivía cayéndose en la red. El padre mandó hacer un vestido de satín rojo, con
cinturón verde, para la enana. Compró unos zapatos negros y medias tres
cuartos. Llevó a la hija al circo. Ella mostró todo lo que sabía, pero el
director dijo que ya hacían todo eso: caminaban por el alambre y por la cuerda
floja, equilibraban cosas, saltaban a través de arcos de fuego, cabalgaban de
pie sobre el lomo de caballos. Sólo había una vacante, pero no quería dársela a
la enana porque la encontraba muy bonitica. Pero el padre insistió y la enana
también. Ella estaba cansada de la vida en esa pequeña ciudad donde el pueblo
sólo veía televisión todo el tiempo. Y el dueño del circo dijo que el puesto
era de ella: la enana sería comida por el león, porque había una tremenda
escasez de carne. Y así, al día siguiente, a las seis horas, la niña se bañó,
se puso perfume Royal Briar, comió, se puso su vestido rojo, con cinturón
verde, una rosa en la cabeza y partió contenta para su empleo.
Un dedo por biscocho
Estaba
loco por los biscochos. Entonces, su madre le dijo: “Cada vez que quieras un
biscocho, date un martillazo en el dedo. Puede ser de la mano o del pie. De
ahí, luego, yo te doy un biscocho”. Después, él quiso un biscocho y agarró el
martillo del padre y se dio en el dedo del pie, magullándolo todito. Y cuando
la madre le dio el biscocho, él lo comió con un poco de la carnita del dedo que
tenía sangrando. Más tarde, quiso otro biscocho, se dio otro martillazo en el
dedito del pie y la madre corrió con el biscocho. Y él comió el biscocho con la
carne del dedito y le gustó todavía más, y luego dio con el martillo en otro dedo
y comió el biscocho con el dedo magullado. Al día siguiente, dio cinco
martillazos, comió cinco biscochos y cinco dedos, y se preocupó, porque ahora
sólo tenía dos dedos y estaba loco por comerlos, con un hambre enfermiza. Hasta
que se dio cuenta que la madre sonreía y esperaba, cerca de allí, con la caja
de biscochos abierta. Biscochos tostaditos, deliciosos, Aymoré, Duchen,
Tostines, Agua y Sal, Cream Crackers, Enrolladitos de Guayaba, Reno, María,
Maizena, sándwiches. Y se le hacía agua la boca. Tanto que martilleó de
inmediato los dos últimos dedos de los pies. Se tragó los biscochos y la carne,
pero seguía con hambre todavía, martilló los dedos de la mano, pidió a la madre
que le martillase los dedos de la otra mano. Y se desesperó al ver que no le
quedaba ningún dedo, y la madre allí, con la caja de biscochos. Y cuando él,
sin dedos, volteó para mirarla, afligido, angustiado, hambriento, la madre le
dijo: “La gula es algo feo”.
Amo a mi hija
Compraba
revistas y recortaba las mujeres bonitas. Las guardaba en un plástico. Cada
quince días, se sacaba fotografías. Examinaba cada una de sus fotos, se
desanimaba: no podía competir. Aún tenían que ser las otras. Entonces le
mandaba a su madre las fotos de las muchachas de las revistas con una nota: “Mire
qué lindas éstas. Espero que le gusten. Que esté orgullosa de ellas.” La madre
las recibía, escogía una, la cambiaba por otra existente en la cartera e iba a
presumir a las amigas: “Vean a mi hija, cómo es de bonita.” La madre se había
decepcionado cuando ella nació. Todavía más cuando creció gordita, un poco
jorobada, los pechos grandes, andando con los pies para adentro. Tenía los
dientes bonitos y por eso se reía sin pensar, por cualquier cosa, alegre o
triste. Era una risa neurótica que incomodaba. Caía bien, era buena. Pero la
madre no se conformaba. Y en la cartera, donde debía tener el retrato de la
hija, ella colocaba fotos de modelos, artistas de cine y mujeres de sociedad.
La hija era quien las escogía y enviaba. Se ponía feliz con la felicidad de la
madre. “Una más, mamá, espero que ésta le guste.”